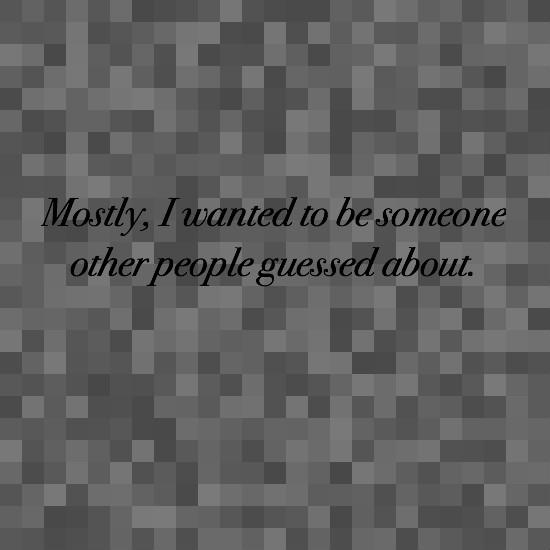
Fingering
por Emma Horwitz
Los baños estaban ocupados por chicas a las que se les metía el dedo. Ocasionalmente, pajas. Más ocasionalmente, algunos otros trabajos. Las relaciones de larga duración eran las primeras en llegar al baño. Al final de la noche, adivinar quién había ido era un juego, y yo lo jugaba como un deporte profesional.
Más que nada, quería ser alguien sobre el que los demás adivinaran.
Mi mejor amiga organizaba las fiestas en las que yo merodeaba, aunque en un rincón.
Eran reuniones que se celebraban en un ático en la parte alta de la ciudad, que quedó vacante después de que sus padres se separaran a mitad del instituto. El salón era precioso, pero se habían llevado la mayoría de los muebles a sus nuevos apartamentos en nuevos barrios. Mi mejor amiga nunca supo dónde fue a parar aquel cojín de cuentas que siempre había amado, por qué había tantas lámparas sin bombillas, por qué el congelador seguía repleto de carne sin cocinar.
Sus padres nunca la visitaron. Se olvidaban las llaves, decían, en sus abrigos colgados en otras casas. Mi mejor amiga les preguntaba una y otra vez cuándo se divorciarían, y ellos decían que no podían asegurarlo, pero que ella sería una de las primeras en saberlo, según prometían.
Mi mejor amiga nos hizo prometer a nosotros, sus mejores amigos, que si moría sola en el apartamento impediríamos que el gato persa de pelo corto de su padre se comiera su cadáver; nos dio las llaves, por si no nos devolvía la llamada cuando la llamáramos, pero nunca especificó si debíamos rescatarla de su propia muerte, o simplemente de la descomposición.
Dijo que lo que realmente no quería era que los vecinos olieran su descomposición, o que tuvieran que ver la papada de la gata chorreando sangre, su sangre.
Eso es demasiado, dijo, para cualquiera.
Estuve de acuerdo: el olor de tu cadáver es el más íntimo, y por tanto el más embarazoso, así que puse sus llaves sobre las mías, y me preocupé como la madre que no tuvo cuando llegó al colegio más tarde de la primera hora.
El gato venía a todas nuestras fiestas porque vivía en el salón, bajo el desgastado sofá que los padres de mi mejor amiga compraron por internet, de segunda mano, con flecos en la parte inferior, almohadas decorativas azul aciano cosidas en el lateral, pensadas para la compañía pero utilizadas como estación de apilamiento para montones de su ropa sucia.
No quiero ir así, me recordó por videochat una tarde después del entrenamiento de baloncesto, sobre el gato que no había visto en días, lamiendo su comida en horas inhumanas.
Sinceramente, lo último que necesito ahora es que me coman, dijo, sacando el queso derretido de un plato de comida con una papilla de maíz mientras me masajeaba el cuerpo con un rodillo de espuma lleno de granos.
Eramos muy amigas, mi mejor amiga y yo, y regularmente le daba palmaditas en la espalda cuando lloraba en esas fiestas, escondida en su dormitorio. Ella sollozaba y sollozaba sobre almohadas que nunca lavaba, mientras que todo lo que yo quería era ir al baño de ese apartamento con un chico de mi elección. Pero le di unas palmaditas en la espalda hasta que se calmó, le pasé los dedos por el pelo y le soplé en el cuello hasta que decidió volver a salir, a su propia fiesta, a la que todo el mundo había venido sólo por ella, y a todas las habitaciones que poseía, y a ese porche con las sillas de jardín, también, ¿no?
Claro, dijo, vienen por las sillas, y por la vista desde el porche.
Era más difícil de lo que se pensaba encontrar un chico. Eran fiestas, pero aquí, el fiestero era la única variante.
En la penúltima fiesta, escuché un asunto del baño para investigar, una pareja oficial haciendo la cucharita en el baño principal del apartamento, el que tenía el inodoro metido en una esquina, y una bañera con diez chorros. No aprendí mucho. Ninguno de los gemidos se estremeció.
No es difícil que te metan el dedo en la forma en que es difícil sentarse en la clase de matemáticas, aguantar, quiero decir. Es difícil en el sentido de que conseguir que un chico te meta el dedo requiere un gran poder de persuasión, algo que no se espera que hagas como estudiante, lo que todos éramos, profesionalmente hablando.
Como chica adolescente, todo el mundo te dice que te calmes y hagas más ejercicio. Que deje de encorvarse, que deje de chillar, que se tome todo menos en serio. La mayoría de las dolencias se deben a la falta de ejercicio, así parece estar convencida mi médico y mis padres y la enfermera de nuestro colegio, que insiste en su acreditación llevando un estetoscopio al cuello a todas horas del día, durante la comida, cuando no está cerca de una enfermería.
Las chicas adolescentes tenemos más confianza en nosotras mismas de lo que se nos atribuye: no nos tememos, quiero decir, como todo el mundo parece temernos. Nos llamamos unas a otras para ver cómo estamos, cuando no hay razón para pensar lo contrario. Escuchamos con gran intensidad largas historias en las que no conocemos a ninguno de los personajes. Organizamos fiestas para los demás para que ocurra algo especial, al azar, sin plan.
Nos aseguramos de que no nos coman las sobras de los gatos de nuestro padre.
Nos queremos incluso cuando no nos queremos a nosotros mismos.
El chico que finalmente encontré, el chico al que le pregunté en aquella última fiesta, parecía no estar seguro de si quería ir al baño conmigo o no. Sólo trae a tu amigo a orinar, dijo cuando le pedí que viniera al baño, haciendo un gesto seductor con el brazo, ¿las chicas no lleváis a vuestros amigos?
Lo hacemos, le dije, pero esta vez quiero llevarte a ti.
El chico enumeró todas las razones por las que no quería verme orinar, y no me dejó interrumpirle interrumpiendo mis interrupciones, hablando sin parar del baño, y de la privacidad, y de la verdadera decencia humana. Tardó diez minutos en darse cuenta de que no estaba intentando pedirle que me viera orinar. Quieres ir o no, le pregunté de nuevo, y estaba claro que estaba reflexionando sobre todas las razones por las que no querría ir, se podía ver en su cara, es decir, reflexionando sobre su futuro en este baño como si realmente importara. Hice contacto visual directo para que no pudiera mirar a sus amigos en busca de consejo, los chicos de la fiesta del otro lado de la sala de estar que pasaban la mayor parte del tiempo en casa de mis mejores amigos intentando entrar en un armario antiguo que esperaban que contuviera whisky.
Lo tenía, un whisky caro, y nunca llegaron a entrar.
¿Por qué no querrías ir, le pregunté, al baño conmigo?
A nuestro alrededor había gente de nuestra edad sentada en muebles, o esculturas. En este apartamento, con su techo envolvente, sus televisores desenchufados montados sobre titanio, sus paredes cremosas, sus molduras francesas, en este apartamento, todo podría haber sido arte.
Sobre la mesa de la cocina colgaba un cuadro que valía un millón de dólares más de lo que se suponía. Cuando los padres de mi amiga se enzarzaron en la pelea que les llevaría al divorcio, su padre cogió un cuchillo e hizo cortes en el lienzo. Esa noche, cuando la madre de mi mejor amiga estaba en una cita con el hombre con el que había tenido la feria que provocó la pelea, que provocó el divorcio, el padre de mi mejor amiga metió cabezas de trolls de plástico a través de estas hendiduras -robadas de la colección de la infancia de su hija- y escribió INFIERNO en burbujas de pensamiento en el cuadro con rotulador permanente, justo encima de sus peinados de troll de algodón de azúcar.
Infierno decían los trolls, mientras nosotros teníamos nuestras fiestas. INFIERNO gritaban, metidos en las rendijas.
Cuando era una niña más pequeña, cuando no pensaba en que me metiera los dedos este chico, solía chupar las cabezas de los trolls y rozar las puntas mojadas contra mi brazo.
El chico y yo, cuando nos tocaba, nos sentíamos muy grandes en el baño. O al menos yo lo hacía. Él se sentó en el inodoro y yo me apoyé en el lavabo, hasta que le pedí que se cambiara.
Hicimos una pequeña charla. Le conté la historia de los trolls.
Sus cabellos son de un plástico extraño que da miedo, me dijo. Probablemente te han envenenado.
Sujeté mi vaso de cerveza durante todo el camino hasta el baño, y al final conseguí ponerlo en el suelo. De todos modos, no la iba a beber, ya que el alcohol inhibe la función libidinal, o eso decía mi profesor de salud.
Le pregunté al chico si tenía algo para beber y me dijo que estaba en temporada.
Para qué, le pregunté, y me dijo que para jugar al tenis.
Decidí no hacerle más preguntas, y esperé a que él me hiciera una.
He jugado al tenis juvenil. Tengo mucho que decir sobre el tenis que no dije.
Cuando me di la vuelta para lavarme las manos, el chico estaba de pie detrás de mí. Podía sentir donde sus pantalones se tensaban en la cremallera. No podía sentir que estaba empalmado en los pantalones, porque no tenía ni idea de dónde me empalmaba, de cómo me empalmaba.
Estás mojado, me preguntó, y le dije que sí, levantando las manos húmedas.
Quiero decir que estás mojado, me preguntó, y le dije que lo entendía, que no tenía que gritar. Estoy mojada, y estoy mojada, dije.
Me pregunté si habría una chica como yo detrás de la puerta del baño, un monstruo curioso que quería información a través de gemidos temblorosos. Me aseguré de ser lo suficientemente fuerte para ella.
No podía decir realmente si era lo suficientemente fuerte, o si estaba disfrutando. Todo el pensamiento sobre si estaba mojada o no hacía imposible que estuviera más mojada de lo que estaba cuando me hizo la pregunta la primera vez.
El azulejo del baño estaba mohoso por todos los besos, el aliento caliente, las bocas mojadas, los cuerpos costrosos sin cepillar, el chasquido de los dientes. Trozos de comida, la mierda y la orina, por supuesto. Estoy seguro de que cuando los arquitectos de este apartamento estaban calafateando los azulejos, que habían sido renovados cerca de la separación de los padres de mi mejor amigo, no había manera de que pensaran que los adolescentes se dedicarían a los juegos preliminares adornados mientras se balanceaban en la taza del fregadero. No había forma de que se prepararan para el tipo de calor que contenemos.
Le pedí al chico de la fiesta que se quitara los pantalones cuando nuestra conversación se detuvo en un momento de calma.
Regla número uno de que te metan los dedos: tienes que tocar algo de pene. No todo, pero tienes que hacer un gesto hacia él, y su importancia demostrable.
Así que lo hice, toque algo de pene, y se corrió. Por todas partes, una gran carga de semen. Una carga como la que vi en una película que vi con una chica de fondo en esta fiesta, una antigua amiga con la que no hablé de nada más que de la época en la que fuimos amigas. Estaba seguro de que el final de nuestra amistad tenía que ver con el hecho de que solíamos ver porno juntos, cuando éramos mucho más jóvenes, antes de la pubertad. Ella me enseñó a utilizar un buscador de Internet de la forma en que, según ella, debía utilizarse, y a través de esta búsqueda encontramos los payasos. Porno de payasos, tal vez para payasos, o entusiastas de los payasos. Lo de los payasos era disparar grandes cargas de semen contra blancos azules y rojos. La razón por la que veíamos a los payasos era sólo porque los videos eran gratis. Tenían competiciones, cada uno de los payasos, cada uno con su propia personalidad, gags. Había muy poco de sexual en estos vídeos, aparte de que había erecciones, y cubos llenos de semen.
Todos los demás sitios web te hacían prometer que les pagarías de forma incremental durante largos periodos de tiempo, y proporcionar una tarjeta de crédito para hacerlo. No eran muchos los chicos que conocía que tuvieran una tarjeta de crédito a su nombre, y los que conocía que la tenían, también tenían fondos fiduciarios.
Soñé, mientras este chico en el baño gemía con fuerza y me mordía el lóbulo de la oreja con el filo de su canino, que tenía un gigantesco fondo fiduciario con el que podía retirarme de la imaginación, y saciar mis más inexplicables deseos a través de pagos incrementales.
Después de agitarse y gemir y perder el control de sus globos oculares, el chico me pidió pañuelos. Le dije que sólo había papel higiénico, y él dijo que eso serviría, se limpió la punta del pene con ternura, y en todos los demás lugares donde se corrió con un pequeño trozo de papel higiénico que le había dado, doblado. Le faltaron muchos puntos, que yo limpiaría más tarde, cuando se marchara.
Mientras me daba las gracias. Pude oír que mi mejor amiga empezaba a cambiar de humor en algún lugar del apartamento, o pude sentirlo, y en ese momento decidí que aquella era mi única oportunidad, para el resto de mi existencia, de que me metieran el dedo.
Me desabroché los vaqueros, y el chico me preguntó qué estaba haciendo.
Es mi turno, le dije, pero no parecía saber de qué estaba hablando.
Cómo es tu saque, le pregunté, mientras me bajaba la bragueta. Me habló de sus rivales, y de derrotarlos, mientras mis pantalones caían a mis pies.
Entonces, me dijo que tenía que irse porque sus amigos le estaban esperando fuera.
Les dije que no te esperaran, bromeé. No se rió, y se fue.
Más tarde, el chico al que hice estallar se enzarzó en una discusión con otro fiestero, se agarró al polo de ese otro fiestero, lo arrastró desde la cocina hasta la azotea, hasta el lado de esa cubierta, sujetándose con el agarre de un tenista juvenil de rango nacional, y amenazó con tirarlo al diecinueve de hormigón de abajo.
Los demás invitados a la fiesta se quedaron dentro llorando mientras mi mejor amiga utilizaba un cuchillo del juego de asar de su padre, y unas pinzas que su madre usaba para saltear pimientos verdes para el guiso como medio para defenderse unos de otros.
Perforó algo de piel. Sacó algo de sangre. El gato no aparecía por ningún lado.
Vayan a casa, les dijo a todos, y poco a poco recogieron sus cosas y se fueron.
Mientras todos los de la fiesta esperaban el ascensor, mi mejor amiga salió al pasillo con los calcetines de punta, sosteniendo un plato incrustado de queso endurecido que alguien había intentado derretir en su microondas, y una bolsa suya en la que alguien había vomitado.
¿Están contentos ahora, preguntó, y nadie dijo una palabra.
Espero que lo seáis, dijo ella, mientras se metían en la cabina del ascensor, espero que seáis realmente más felices que yo ahora mismo.
Mi mejor amiga me contó todo esto, más tarde, mientras nos acurrucábamos en el sofá y veíamos la reposición de una serie que le gustaba, cuyo personaje principal le recordaba a ella.
No oí la violencia en el porche envolvente.
Había estado en el baño viniendo.
